Reseña de Dufy y Weber (2023). La nouvelle anthropologie économique
Review of Dufy & Weber (2023). La nouvelle anthropologie économique
- Eguzki Urteaga
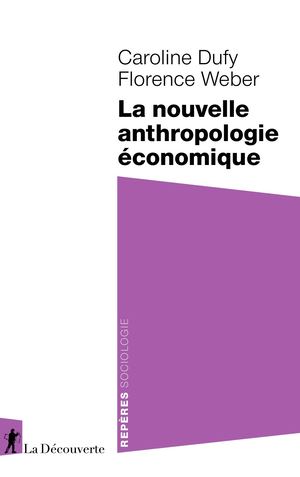
Dufy y Weber (2023) La nouvelle anthropologie économique. La Découverte. ISBN: 978-2-348-07857-6
Caroline Dufy y Florence Weber acaban de publicar su libro, titulado La nouvelle anthropologie économique, en la editorial La Découverte. Conviene recordar que Dufy es profesora de ciencia política en la Universidad de Bordeaux e investigadora en el centro Émile Durkheim. Especialista en la sociología de las normas, estándares y regulaciones de la acción económica; de las políticas públicas y transferencias institucionales; de los mercados y de la etnografía económica, es autora de varios libros, entre los cuales podemos citar Le marché dans le troc: pour une sociologie des échanges dans la Russie post-soviétique (2008), Quelles hiérarchies sociales en Europe? (Dufy et al., 2009) redactado con Élisabeth Gessart-Anstett y Ronan Hervouet (2009), y, más recientemente, Le retour de la puissance céréalière russe (2021). Weber, de su parte, es catedrática de sociología en la Escuela Normal Superior, directora de estudios en el departamento de ciencias sociales de dicha entidad e investigadora en el Centro de estudios del empleo. Sus ámbitos de investigación privilegiados son la sociología y la etnografía de las culturas populares, la sociología y la antropología económicas, la etnografía del parentesco francés contemporáneo y la historia de la etnología francesa entre las dos guerras mundiales. Entre sus obras más relevantes, conviene mencionar L’ethnographie économique (Dufy y Weber, 2007) escrita junto con Caroline Dufy, Penser la parenté aujourd’hui (Weber, 2013) o Brève histoire de l’anthropologie (Weber, 2015).
El presente libro se centra en las evoluciones de la antropología económica “después de la transformación fundamental acontecida en las ciencias sociales entre los años setenta y noventa, y que no ha agotado todos sus efectos” (p. 3): el debilitamiento de las barreras disciplinares. Los economistas son los primeros en hacerlo con los trabajos pioneros de Gary Becker (1965), utilizando los instrumentos conceptuales y metodológicos de la ciencia económica “para analizar los comportamientos humanos en toda su generalidad” (p. 3). En los años ochenta, sociólogos como Harrison White (1981), Mark Granovetter (1985) o Viviana Zelizer (1985) exploran la modernidad económica “integrando la historia y las instituciones” (p. 3). La antropología se ha igualmente interesado por la modernidad planetaria, estudiando las transformaciones de las sociedades contemporáneas.
La etnografía económica resulta del diálogo entre la perspectiva antropológica y la ciencia económica; sabiendo que esta etnografía es un método aplicable a los objetos económicos que permite cuestionar las categorías de pensamiento y los confronta a las categorías de la práctica (Bourdieu, 1972). A su vez, la etnografía intenta “comprender las transformaciones económicas en su globalidad, así como sus efectos sobre los lugares y las personas” (p. 5) y busca superar las barreras disciplinares y metodológicas. En ese sentido, la etnografía económica es sumamente eficaz para comprender el mundo múltiple y global resultante del final de la Guerra Fría con sus continuas recomposiciones. Para la etnografía, que utiliza la observación participante y recurre a la documentación histórica o a la arqueología, “la cuestión esencial es práctica y no teórica: ¿Dónde conviene situarse para observar [los] hechos significativos?” (p. 6).
En el primer capítulo, titulado Una mirada alejada, los autores indican que lo propio del enfoque etnográfico es “su capacidad para poner a distancia las categorías del observador” (p. 9). A lo largo del siglo XX, “ha constituido un campo de investigación particularmente activo”, especialmente desde la obra pionera de Bronislaw Malinowski (1922), “basada en una etnografía de los intercambios en las islas Trobriand” (p. 9). Estos primeros trabajos “se inscriben en una crítica empíricamente fundamentada de las teorías clásicas de la economía primitiva como la económica del trueque” (p. 9). Con L’essai sur le don (1925/2012), Marcel Mauss propone “una primera síntesis teórica de estos [trabajos] que aspiran a comprender, no solamente las economías primitivas y arcaicas, sino también las demás, para poder reformarlas” (p. 10).
La edad de oro de la antropología económica se sitúa entre los años treinta y setenta del pasado siglo con los debates entre formalistas y sustantivistas. Los primeros se apropian la definición neoclásica de la ciencia económica, que “estudia el comportamiento humano como una relación entre unos fines y unos medios raros que tienen unos usos alternativos” (Robbins, 1935), y aplican los conceptos y métodos de esta corriente a las sociedades pasadas y lejanas (p. 10). Los segundos, en cambio, se identifican con la definición clásica de la ciencia económica, que comparten con los marxistas: “la economía estudia las formas y las estructuras sociales de la producción, del reparto y de la circulación de los bienes que caracterizan la sociedad en un momento determinado de su existencia” (p. 10).
Posteriormente, Pierre Bourdieu (1958, 1963, 1977) aborda las cuestiones económicas desde otra perspectiva. Interesándose por Argelia durante la época colonial, observa “la confrontación violenta entre la economía tradicional y la economía colonial que analiza desde una perspectiva histórica inspirándose en Weber, antes de proponer una combinación inédita entre la teoría weberiana de la dominación legítima y el análisis maussiano del don” (Dufy y Weber, 2023). “Su teoría del habitus le permite dar cuenta de los efectos de los cambios económicos, que son también unos cambios culturales, sobre el destino de los grupos sociales” (p. 12). Conviene recordar, a ese propósito, que “la etnografía es un enfoque descriptivo de los hechos sociales que tiene en cuenta sus significados indígenas” (p. 13). Definida, durante un largo periodo, como una ciencia de la proximidad, se ha visto afectada por la descolonización, la estandarización cultural y la desaparición de las sociedades tradicionales (p. 14). Tras un periodo de crisis, ha decidido analizar las sociedades occidentales contemporáneas (pp. 14-15).
Una tercera corriente de la etnografía económica, que agrupa a las teorías de los mundos imbricados, busca “analizar las prácticas individuales [ubicadas] en el cruce de diferencias escenas sociales que imponen unos comportamientos normalizados; centran su atención en la construcción institucional de estas escenas sociales y en las normas indígenas, socialmente diferenciadas, que juegan con sus fronteras” (pp. 17-18). Estos principios de comportamiento hacen referencia a unos mundos, “a la vez, naturalmente separados y socialmente conectados. (…) Estos mundos están entrelazados unos con otros en la trama de la vida diaria” (p. 18). No se trata de “admitir una especialización disciplinar basada en las fronteras entre estos mundos, sino de estudiar simultáneamente su funcionamiento específico y los vaivenes de los individuos entre diferentes circuitos” (p. 18). Así, inspirándose en la teoría ideal-típica de Weber, Grignon y Passeron (1989) indican que “las sociedades no modernas oscilan entre el tipo tradicional (…) y el tipo carismático (…), hasta el momento en el cual la legitimidad carismática (…) se rutiniza [convirtiéndose] en legitimidad legal-racional” (p. 20).
La clave interpretativa de estas teorías consiste en analizar:
Las condiciones de felicidad, objetivas y subjetivas, de una transacción dada. Dos casos de figura se presentan. Bien, las transacciones se enmarcan en un sistema jurídico o normativo y un dispositivo material que les retira cualquier ambigüedad. Bien, los diferentes socios de una transacción determinada tienen a su disposición varias maneras de pensarla y juegan con esta ambigüedad para inscribir su acción en varios registros (p. 21)
En ambos casos,
La esencia del trabajo etnográfico consiste en poner de manifiesto, a partir del análisis fino de las transacciones, los marcos en los cuales toman su significado para sus socios. Estos marcos cognitivos están formados por el lenguaje y por los diversos procedimientos de calificación y de transacción. (p. 21)
En esta óptica, “los rituales de transacción son unas técnicas socialmente eficaces, [ya que] permiten inscribir el acontecimiento en una serie de acontecimientos similares y son utilizados para abrir o clausurar una secuencia que tiene sentido” (p. 21).
El diálogo entre la etnografía y la ciencia económica se ha organizado en torno a la cuestión del cálculo. De hecho,
La etnografía estudia el conjunto de los comportamientos humanos, siempre y cuando sean observables, mientras que la economía se basa en la posibilidad, para el economista, de efectuar cálculos. Por lo tanto, la etnografía económica puede interesarse por las diferencias entre los cálculos efectuados por el economista y [aquellos realizados] por los indígenas. (p. 22)
Sabiendo que la manera de calcular es indisociable de las formas de hacer y de pensar. Para calcular, es preciso “establecer una correspondencia entre unos números y una realidad: es la dimensión clasificatoria y evaluadora de las actividades económicas” (p. 22). Supone, igualmente, inscribir estos números en unas series. Por último, es necesario efectuar unos cálculos legítimos, es decir que sean aceptables para la mayoría.
A su vez, intercambiar implica valorar, sopesar y designar los objetos; siendo consciente de que “las competencias de los agentes en cálculo no están dadas, sino que son el producto de una sociabilización [y de un aprendizaje]” (p. 23). En el ámbito mercantil, “el cálculo y la racionalidad son unos dispositivos que [contribuyen] al marcaje de las transacciones [y] a la construcción de la ficción mercantil. Son unos instrumentos activos de la teoría económica” cuyo rol consiste en fomentar, ordenar y constituir la realidad económica (p. 23). Los números tienen, asimismo, una dimensión ordinal “que confiere a los objetos [designados] por unos números un orden [y] una clasificación” (p. 23). A ese respecto, la etnografía económica “se encuentra, hoy en día, en la intersección de varios campos de investigación especialmente activos, definidos por sus objetos (…): los estudios sobre las ciencias y técnicas, los estudios cognitivos, las investigaciones que articulan derecho y ciencia económica”, etc. (p. 24).
En el segundo capítulo, centrado en los conceptos universales, las investigadoras galas recuerdan que Mauss subraya que todos los intercambios no son mercantiles, a la imagen del don, que se caracteriza por tres obligaciones: dar, recibir y devolver. En las sociedades, consideradas como primitivas, “los intercambios y los contratos se hacen bajo la forma de regalos, en teoría voluntarios, pero, en realidad, obligatoriamente hechos y devueltos. Estas obligaciones sociales que vinculan a las personas entre sí, dependen de múltiples instituciones religiosas, jurídicas, morales, políticas, familiares y económicas (p. 25). Más allá, Mauss muestra el carácter ambivalente del don, que es, a la vez, sinónimo “de lucha y de intercambio pacificador, que puede revertir, agravar o debilitar las jerarquías sociales que cristalizan las relaciones de fuerza reversibles” (p. 25). Pueden distinguirse cuatro tipos de dones: dos que aluden a sistemas de prestaciones totales (el don agnóstico descrito por Boas y el circuito de intercambios analizado por Malinowski) y dos formas de transacciones no mercantiles (la relación de donación personal y el don puro).
Para la etnografía económica contemporánea, las transacciones mercantiles y las transacciones no mercantiles coexisten en todas las sociedades, aunque se refiera “a dos regímenes diferentes de derecho contractual y a dos sistemas diferentes de prestaciones económicas” (p. 26). En un régimen de intercambio mercantil, “los objetos están separados de los individuos que intercambian y el derecho real está separado del derecho personal” (p. 26). En un régimen de intercambio no mercantil, “las cosas no están separadas de las personas” (p. 26). En este caso,
El contrato y el intercambio no mercantil vinculan, a la vez, personas entre sí y no individuos: comprometen a toda la comunidad en nombre de la cual actúan. Las cosas intercambiadas no son objetos ordinarios: son cosas preciosas (…) que comprometen a las personas entre los cuales circulan. Por último, los intercambios de regalos, no son solamente (…) unos intercambios de bienes o de riquezas, sino también unos intercambios de bromas y de injurias, de ritos y de ceremonias; unos intercambios de amabilidades que propician el mantenimiento de la relación (…). Por lo tanto, [constituyen] un sistema de reglas, lo más a menudo implícito. (p. 26)
Estas reglas pueden ser jurídicas cuando aluden a la existencia de sanciones impuestas por la sociedad a individuos o personas que no las respetan; o de interés, cuando hacen referencia a la existencia de incentivos que conducen individuos o personas a respetarlas (p. 27). Inspirándose en la sociedad maorí de Nueva Zelanda, Mauss se refiere a la “fuerza de las cosas”, es decir a las propiedades intrínsecas de las cosas intercambiadas: por una parte, “estas cosas dotadas de una fuerza son distintas de los objetos ordinarios”; y, por otra parte, “la cosa intercambiada que circula conserva el rastro de las personas entre las cuales ha circulado” (p. 29). Precisa que “el vínculo entre cosas y personas en los regímenes de intercambio no mercantiles ha sido reforzado por los estereotipos de finales del siglo XX” (p. 30). Así, ciertos objetos preciosos tienen un carácter inalienable, tales como las joyas de la corona, y no pueden circular.
El texto de Mauss ha dado lugar a múltiples lecturas, a veces contradictorias. Globalmente, es posible distinguir diferentes regímenes de intercambio no mercantiles: “dos sistemas de prestaciones totales descubiertos en contextos culturales específicos, el potlatch agnóstico y la kula pacífica; [y,] dos formas de transacciones sin mercado, la violencia simbólica del (…) gift y las condiciones necesarias para que un don y un contra-don [sean puros]” (p. 31).
El potlatch es una costumbre presente en las sociedades indias del noroeste americano. Mauss sistematiza esta noción “para designar a todas las prestaciones totales de tipo agnóstico” (p. 31). Se trata de una gran fiesta que reúne a una tribu, e incluso a varias, para intercambiar regalos en una óptica competitiva. “En esa lucha de generosidad, se trata de establecer una jerarquía entre los diferentes grupos y sus representantes: el vencedor será el que habrá ofrecido, e incluso destruido, la mayor riqueza posible” (p. 31). Los protagonistas de un potlatch “deben manifestar todo su desprecio hacia la riqueza en sí y todo el valor que conceden a su honor [y] a su prestigio, mostrándose lo más generosos y derrochadores posibles” (p. 32).
La kula “es una forma pacífica y regulada de intercambio empresarial que se acomoda, a la vez, de una mayor estabilidad en las relaciones sociales y de una mayor diversidad de prestaciones” (p. 32). Malinowski pone de manifiesto, en su estudio sobre las islas Trobriand, ese “ciclo de intercambios de gran magnitud y de larga duración. (…) El reto consiste en estar vinculados, de manera duradera, a prestigiosos socios” (p. 32). De hecho, “la kula funciona según un principio de reciprocidad ritual entre personas que se vinculan unos a otros a través de intercambios regulares”; sabiendo que el intercambio puede ser simple o generalizado (p. 33).
En ambos casos, dos aspectos son esenciales: por un lado, “un periodo de tiempo incompresible separa el primer don del contra-don”; y, por otro lado, “el don agranda el donante y rebaja el donatario” (p. 33).
En el tercer capítulo, que aborda los mercados y las monedas, las autoras indican que, “para la etnografía, ni el mercado ni la moneda constituyen unas entidades directamente observables: lo que observa son unas transacciones mercantiles y unos usos de la moneda. No aísla, a priori, estas transacciones, ni de las personas comprometidas en ellas, ni de las cosas que circulan, ni de los marcos institucionales que las definen” (p. 39). En cuanto a la moneda, “antes de preguntarse sobre sus funciones, se interesa por la diversidad de sus formas y de sus usos” (p. 39). Asimismo, la etnografía económica analiza:
El trabajo de construcción y de mantenimiento de las instituciones que forman las relaciones de fuerza, los vínculos de dependencia personal, los estatus de las partes implicadas, así como las estrategias de los individuos y de los colectivos [que se encuentran] en situaciones de incertidumbre. (p. 39)
Lo cierto es que el enfoque etnográfico “cuestiona la visión racional y abstracta que la economía política clásica tiene del mercado. Critica el postulado naturalista definido por Smith, según el cual la propensión del [ser humano] a intercambiar y a trocar es natural” (pp. 39-40). En realidad, “el intercambio mercantil no puede ser comprendido sin considerar el contexto más amplio en el cual se inscribe, sea social, cultural o étnico” (p. 40).
En las últimas dos décadas,
Numerosos trabajos de campo han puesto de manifiesto los resortes ocultos del encuentro entre la oferta y la demanda. (…) La apertura de la “caja negra” del mercado se ha efectuado en dos direcciones complementarias: la determinación de los precios y el rol de los intermediarios mercantiles en la reducción de la incertidumbre propia al intercambio. (p. 40)
De hecho, “fijar un precio implica establecer una correspondencia entre unas series de bienes identificados y unos valores. Esta operación cognitiva pone en el centro del análisis la cuestión de la evaluación” (p. 40). A su vez,
Frente a la incertidumbre y los comportamientos estratégicos de las partes [implicadas], el encuentro entre la oferta y la demanda requiere el trabajo continuo de intermediarios que permiten efectuar las transacciones. (…) Cumplen dos misiones esenciales: la difusión de una información necesariamente imperfecta entre los actores y la participación en los procesos de evaluación de las mercancías. (…) La formación de los precios aparece entonces como el reflejo de una morfología social de los mercados y de la competencia, de una socio-historia de los profesionales o de un marco institucional. (p. 41)
Asimismo, “los trabajos etnográficos llevados a cabo a escala mundial muestran la pluralidad de los valores morales vinculados al mercado” (p. 43). En ese sentido, “es necesario recontextualizar los valores morales que toman un sentido que depende de un contexto, a la vez, histórico y nacional” (p. 43).
Recientemente, el mercado ha conquistado unos territorios protegidos hasta entonces, como el comercio de órganos, de los datos personales o de los derechos medioambientales, generando una literatura crítica sobre la mercantilización de la naturaleza, del cuerpo humano o de la intimidad (p. 43). Esta evolución se acompaña “de una reordenación de las relaciones entre el Estado y el mercado, a través del recurso creciente al mercado en la gestión de los recursos públicos” (p. 44). En el centro de las preocupaciones generadas por la mercantilización de la naturaleza y de los instrumentos de la acción pública se encuentran los mercados de los derechos medioambientales. Otros estudios han puesto de manifiesto la noción de bien común que ha sido reivindicada por los movimientos anter-mundialistas y los activistas en su crítica del capitalismo. Ha generado un debate sobre la producción, legitimación y gobernanza del bien común. “Interrogando la frontera entre mercado y cooperación [así como] entre temporalidad económica, humana y ecológica, la cuestión de los comunes abre un amplio campo a la etnografía económica” (pp. 46-47).
Asimismo, “la moneda es un objeto privilegiado de la antropología económica, [al permitir] identificar el origen histórico del hecho monetario” (p. 47). Además, procede a una crítica del utilitarismo económico, al considerar que “la moneda, no es solamente un instrumento de intercambio, [sino que constituye, además], un símbolo para la comunidad y desempeña un rol esencial en la reproducción del grupo social y la estabilidad del orden político” (p. 47). El desarrollo de las criptomonedas, las monedas locales alternativas y la finanza verde puede interesar la etnografía económica. “Interrogan, fundamentalmente, la articulación entre monedas, territorios, grupos sociales y formas de regulación. Cuestionan la fractura entre valor privado y moneda pública” (p. 47). De hecho, “si las funciones monetarias son objeto de consenso, los antropólogos se dividen sobre la naturaleza de la moneda” (p. 48).
Zelizer (1994) muestra, de su parte, que, “incluso en el mundo moderno, donde la moneda es supuestamente neutral y universal, los actores sociales distinguen, en sus prácticas diarias, diferentes formas de moneda, restringiendo las utilizaciones o estableciendo unas fuentes o unos destinatarios precisos” (p. 50). Estudia, para ello, tres casos de figura: el del don caritativo, el del intercambio doméstico y el de la “moneda de los pobres”. A través de estos casos, pone de manifiesto “la manera en que los individuos dan una impronta física, espacial, material a la moneda”, procediendo a su marcaje (p. 50). Estas prácticas contribuyen a crear unas monedas múltiples que “corresponden a situaciones sociales particulares, poniendo en juego los vínculos sociales, en vía de creación o de disolución” (pp. 50-51).
Si la crisis financiera de 2008 ha incrementado la diversidad del orden monetario, a través del cuestionamiento del monopolio estatal sobre la moneda, “las evoluciones tecnológicas han [transformado en profundidad], a la vez, los modos de producción y de circulación de la moneda” (p. 53). Así, “el marco teórico ofrecido por las monedas paralelas o alternativas, permite [estudiar] la diversidad del hecho monetario contemporáneo, desde la aparición de las [monedas locales] hasta las criptomonedas pasando por las monedas privadas [y] las monedas y digitales” (p. 53).
En el cuarto capítulo, que se interesa por los consumidores y los emprendedores, las investigadoras francesas observan que, desde finales de la década del 2010, las nuevas plataformas “ofrecen la posibilidad inédita de relacionar, ampliamente y directamente, a consumidores y productores, cada uno pudiendo convertirse en productor de servicios y de bienes, pero también en consumidor” (p. 55). Ese cambio afecta igualmente al mundo laboral, especialmente en ciertos sectores de actividad, tales como la hostelería, el turismo, la finanza, el cuidado y los servicios prestados a las empresas. De la misma forma, la aparición de la economía colaborativa, “favorecida por las tecnologías digitales, [transforma en profundidad] las prácticas económicas y difumina las fronteras de los intercambios, produciendo múltiples confusiones entre producción y consumo, don e intercambio, trabajo y ocio” (p. 55). Esta evolución abre un nuevo campo a la etnografía de la vida diaria, “partiendo de los micro-intercambios, donde todos se convierten en actores (…) de la vida económica, para desembocar en el análisis de los cambios estructurales” (p. 56). Estas nuevas formas de intercambio, de producción y de consumo exigen nuevas perspectivas.
La perspectiva antropológica del consumo oscila entre dos posturas: por una parte, “ha elaborado una concepción del consumo social, relacional y activa”; y, por otra parte, muestra que “las prácticas de consumo moderno [tienen] una fuerte dimensión simbólica” (p. 57). Tras considerar, durante un largo periodo, que el consumo contemporáneo era una fuente de alienación, la antropología económica insiste actualmente en el carácter simbólico de las prácticas de consumo. Más precisamente, incide en tres dimensiones: 1) la faceta identitaria e incluso comunitaria del consumo; 2) las relaciones de poder, que se expresan a través de las prohibiciones; y, 3) la diversidad de las prácticas y su función de afirmación de sí mismo (p. 58).
En las sociedades modernas, “la demanda no es la expresión de las necesidades o de los gustos individuales, sino que es objeto de una estrecha regulación social. Por lo cual, las prácticas de consumo [están relacionadas con el] grupo: son, a la vez, vector de integración a un grupo de pertenencia y signo de distinción social” (p. 58). De hecho, “las prácticas de consumo son productores de vínculos sociales, pero actúan igualmente como estrategias de posicionamiento en las relaciones de fuerza sociales” (p. 58). Estas prácticas son, simultáneamente, “la manifestación y el instrumento de estrategias de posicionamiento social (p. 59). De su parte, Daniel Miller (1991) considera que “los objetos, no son utilizados solamente en referencia a ciertos grupos sociales, sino que pueden ser, en sí solos, constitutivos de una relación social. Sus propiedades intrínsecas [y] su forma material son importantes” (p. 59). Así, el consumo puede ser un espacio de libertad entre la producción industrial y adquiere un significado y un uso diferentes en función de los contextos culturales (p. 60). De hecho, si todas las sociedades producen bienes destinados al intercambio, estos no se convierten necesariamente en mercancías. “Ciertos bienes están sometidos a un proceso de mercantilización lineal, mientras que otros son singularizados o desviados” (p. 61).
Asimismo, la etnografía de las empresas “conduce a interesarse por las redes interpersonales como un modo específico de coordinación de las actividades mercantiles, por la importancia relativa de la cultura y de las instituciones, y por la génesis de la confianza entre actores económicos” (p. 62). En los años ochenta, una serie de estudios insiste en “la dimensión local de las actividades empresariales. (…) Se describe la emergencia de pequeñas empresas familiares, innovadoras, vinculadas a un tejido empresarial local, factor de dinamismo” (p. 64). De la misma forma, se asiste a la aparición de una nueva figura empresarial, la del “empresario de sí mismo” (p. 64).
A su vez, la dimensión comparativa de la antropología es útil para comprender los resortes “de la eficacia empresarial y de la figura del emprendedor” (p. 66). Privilegia dos orientaciones. La primera aborda la fábrica del empresario, “a la confluencia de las instituciones de desarrollo y de los espacios políticos y sociales” estatales (p. 66), mientras que la segunda examina las condiciones en las cuales “las élites de las naciones descolonizadas se apropian los instrumentos culturales y sociales necesarios para convertirse en empresarios de éxito” (p. 67).
Por último,
El rol del Estado en la economía supera de lejos la organización y la gestión de la producción, de los intercambios y del consumo, [ya que] el Estado cambia las relaciones sociales y, más allá, influye en los modelos de consumo y los estilos de vida. La acción económica del Estado modifica las fronteras entre producción mercantil y producción doméstica, y contribuye, a la vez, a la definición social del trabajo y al desarrollo de la economía sumergida. (p. 67)
Esto abre la vía a “una etnografía comparativa que se apoya en etnografías situadas” (p. 67).
En el quinto capítulo, que se adentra en las definiciones sociales del trabajo, las autoras recuerdan que la antropología económica se apropia la noción marxista del modo de producción doméstico para designar las relaciones de producción fuera del marco salarial. Estos análisis se han actualizado para “pensar el desplazamiento de las fronteras entre el trabajo remunerado y el trabajo gratuito”, entre el trabajo reconocido y el trabajo invisible (p. 69). El auge de:
Los instrumentos de comunicación y de las plataformas de intermediación entre vendedores y compradores han completamente [reconfigurado] las fronteras entre trabajado remunerado y trabajo gratuito en amplias cadenas de producción, a escala mundial, que se trate de los medios de comunicación, de la cultura, del marketing y de la propaganda, pero también del ocio, del cuidado, del comercio y de la logística. (p. 69)
Asimismo, la antropología económica se interesa por el trabajo reproductivo que alude a la parte doméstica, gratuita e invisible de la actividad económica, que se distingue del trabajo remunerado, público y socialmente reconocido. A su vez, aborda “la creación de la multiplicidad de los derechos de propiedad sobre la tierra, el trabajo o las obras (…) en un mundo enfrentado a un auge de los mercados de bienes inmateriales, patentes, informaciones, productos culturales, contratos, títulos financieros”, etc. (p. 70).
El trabajo se ve directamente afectado por las cuestiones relativas a los “derechos de propiedad, sean reconocidos y garantizados por un Estado de derecho, por el derecho medioambiental o por grupos mafiosos” (p. 73). Así, han aparecido nuevas formas ilegales de trabajo “que plantean (…) la cuestión de los derechos de propiedad sobre los propios trabajadores” (p. 73). Es el caso del trabajo clandestino realizado por migrantes sin papeles y las relaciones del trabajo en los mercados paralelos de bienes ilícitos (pp. 73-74).
Asimismo, “el cuestionamiento del modelo de la grande empresa capitalista, empleadora única de asalariados a los que está vinculada por unos contratos de trabajo de larga duración, se efectúa en dos direcciones” (p. 74). Por un lado, “se asiste, en relación con el dinamismo económico de los sectores de la información, de la cultura y de las posibilidades [ofrecidas] por las nuevas tecnologías informáticas, a la difusión del modelo del productor independiente, intelectual o artista, que defiende sus derechos de propiedad intelectual” (p. 74). Por otro lado, “la multiplicación de la subcontratación, el trabajo interino y la externalización de las tareas, características de la globalización industrial (…), difuminan los vínculos jurídicos entre ordenantes y mano de obra” (p. 74).
Por último, la cuestión del reparto de las remuneraciones entre productores, se plantea con una cierta agudeza, primero, porque se han difundido unas formas no salariales de remuneración en el seno de las empresas, y, segundo, porque el consumo de masas (…) ha dejado lugar a la diferenciación de los productores, concediendo una importancia creciente a las marcas y a los labeles. De hecho,
En el seno de una división del trabajo cada vez más compleja, la cuestión de la visibilidad de las tareas y de la contribución de los diferentes productores al producto final se ha convertido en el objeto de luchas en torno a la representación material y cognitiva del proceso de trabajo. (p. 75)
Paralelamente, las últimas décadas han puesto de manifiesto la importancia de las tareas reproductivas, ampliamente confiadas a las mujeres y sin verdadero reconocimiento durante un largo periodo. Los etnógrafos se interrogan “sobre las fronteras históricamente cambiantes entre las tareas reproductivas susceptibles de ser delegadas a terceros y las tareas reproductivas que no pueden abstraerse de su contexto interpersonal” (p. 76). En unas sociedades cada vez más envejecidas, se produce “un nuevo desplazamiento de la frontera entre el trabajo gratuito reproductivo, realizado en el marco doméstico, y unas profesiones en proceso de definición en torno al cuidado de las personas mayores dependientes” (p. 80). Así, se han desarrollado oficios de proximidad que comparten rasgos comunes: llevadas a cabo por mujeres poco cualificadas o inmigrantes, con o sin papeles, se basan en “una articulación original entre la esfera íntima y la esfera del mercado, entre la relación personal de confianza [y] afectividad, la relación de fuerza y el profesionalismo” (p. 80). El proceso de profesionalización de las tareas de cuidado ha visibilizado las tareas realizadas en el ámbito familiar sin ser remuneradas (p. 81).
En el sexto capítulo, titulado La globalización y sus consecuencias, las autoras indican que el conjunto de los conceptos antropológicos y de los métodos etnográficos permite comprender las principales evoluciones acontecidas en las últimas tres décadas: la difusión de la economía de mercado en los antiguos países comunistas del Este, la modernización y el desarrollo de los países del Sur, y las resistencias a la aceleración de la globalización (p. 85). De hecho, en los países de Europa del Este, los etnógrafos han analizado la violencia de la transición de economías planificadas a economías de mercado. En los países del Sur, estas evoluciones han tomado otras formas, tales como los efectos no deseados de las ideologías poscoloniales de desarrollo asociados a las crisis monetarias y sociales resultantes de la imposición de políticas neoliberales. Y la globalización ha provocado una concienciación progresiva, a escala mundial, de la destrucción, en ciertas zonas, de las condiciones de vida, tanto humanas como animales y vegetales (p. 86).
Más detalladamente, se observa cómo, a partir de los años noventa, los países de Europa del Este realizan una transición rápida y a menudo brutal a la economía de mercado. “El reto consiste en proponer una lectura del cambio que integre tanto las herencias históricas como la diversidad de las realidades de campo y de las trayectorias individuales y colectivas” (p. 86). A pesar de vivir bajo regímenes totalitarios, ciertos antropólogos ponen de manifiesto la autonomía relativa de la que gozan los individuos en los países comunistas, “estudiando la importancia de los ajustes realizados en la base y las prácticas informales” (p. 87). Según Verdery, la quiebra del modelo comunista no sería el resultado de una implosión de un sistema agotado, sino de “una conjunción de ciclos económicos desfavorables” (p. 87).
Sea cual sea la explicación proporcionada para dar cuenta del derrumbe de los regímenes comunistas, lo cierto es que, tras la caída del Muro de Berlín, los reformadores radicales promueven una privatización rápida de los recursos naturales, de los bienes públicos y de las empresas estatales, sin tener en cuenta el hecho de que, para las personas mayores, a menudo privadas de capitales sociales y culturales, esta política es sinónimo de desposesión. Mientras que la privatización de las grandes empresas públicas ha precarizado a buena parte de la población que carece de estabilidad laboral y de acceso a las prestaciones sociales, ha favorecido la irrupción de una clase de oligarcas “cuya fortuna se ha apoyado en procesos más o menos fraudulentos, en posiciones rentistas o en la explotación de recursos naturales” (p. 88). De hecho, los antropólogos se interesan por estas nuevas élites; sabiendo que “las relaciones que las élites burocráticas habían podido establecer en el sistema [comunista] han propiciado su éxito durante el periodo de transformación” (p. 88).
Los antropólogos critican la concepción del cambio promovido por los economistas neoliberales porque no tiene en cuenta la diversidad de las economías. Además, “el análisis de la transformación estructural de estas economías implica tener en cuenta el devenir de las instituciones existentes” (p. 88). En ese sentido, la antropología económica propone a los economistas neoliberales y a los reformadores radicales una explicación del fracaso de las transiciones llevadas a cabo. En efecto, los trabajos de campo llevados a cabo ponen de manifiesto “la importancia de los dispositivos internacionales y de las herencias históricas en el funcionamiento de los mercados, la variedad de las configuraciones existentes, así como el rol de los valores y de las representaciones en la acción económica” (p. 89). Asimismo, “los estudios sobre los países poscomunistas permiten [realizar] una relectura de algunos temas centrales de la antropología económica clásica, como la moneda, los mercados o el trueque. Pero, abren igualmente nuevos campos de estudio, (…) tales como las redes o la propiedad” (p. 89).
En cuanto a los países del Sur, “los llamamientos al desarrollo lanzados en un contexto de descolonización y de Guerra Fría desembocan, a partir de los años ochenta y noventa, en unos fracasos y en el cuestionamiento de los esquemas de modernización considerados como mecanicistas y simplistas” (p. 92). La mayoría de los antropólogos especializados en los países en desarrollo abordan tres ámbitos principales: la definición de las políticas y de los programas; su implementación por los actores del cambio, sean organizaciones internacionales o actores locales; y los efectos de estas políticas sobre las poblaciones concernidas.
Lo cierto es que:
La noción de desarrollo ha cambiado de contenido, [dado que], de una concepción macro-social fundada en unas reformas económicas de [cierta] magnitud, ha evolucionado hacia unos proyectos limitados, más respetuosos del medioambiente, y [orientados] hacia una implementación más participativa, integrando a las poblaciones locales. (p. 93)
De hecho, desde los años cincuenta, la antropología contribuye a un mejor conocimiento de los intercambios y de las relaciones económicas. “Critica el economicismo de los programas de desarrollo llevados a cabo por las organizaciones internacionales y ponen de manifiesto la existencia de valores locales y saberes indígenas” (p. 93). A partir de los años setenta, pone en evidencia “una dependencia y una explotación crecientes de los países pobres por el mundo occidental industrializado. Además, los programas son denunciados por sus efectos destructivos” (p. 93).
Con el giro neoliberal de los años ochenta, que se traduce por la retirada progresiva de los Estados, irrumpen las organizaciones internacionales que se caracterizan por su heterogeneidad, tanto en cuanto a sus estatus como a sus misiones. En ese panorama, las agencias de la ONU juegan un papel relevante, aunque las políticas de inspiración neoliberal sean esencialmente llevadas a cabo por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La libertad de movimiento del capital es considerada como una condición esencial al desarrollo económico. Esto provoca una pérdida de legitimidad de las organizaciones internacionales, ya que carecen de autonomía respeto a los Estados que los financian y tienden a sucumbir a la presión de los mercados.
No en vano, ese giro coincide con la voluntad de devolver el poder a las iniciativas locales, bajo el impulso del paradigma del empoderamiento. Esa concepción se define como el hecho de adquirir o reforzar el poder de las comunidades locales y de los colectivos vulnerables. Ante esa demanda, a partir de los años noventa, las organizaciones internacionales han incorporado esta noción a su vocabulario y la han situado “en el corazón de la retórica sobre la participación de los pobres al desarrollo” (p. 97). No en vano, esa incorporación se ha hecho pagando el precio de una atenuación de su significado y de su integración en el mercado, perdiendo parte de su dimensión emancipadora (p. 97).
En materia de globalización,
Iniciada en los años ochenta, la circulación de bienes, servicios, capitales y consumidores se ha acelerado en los años 2000. Ha transformado la articulación entre la escala global y la escala local, además de tener efectos redistributivos [notables], e incluso insospechados, en ciertos sectores de actividad, regiones, países y poblaciones. Ha [afectado] igualmente las reacciones y movilizaciones a escala internacional. (p. 99)
Para Burawoy (1985),
La tiranía del control de la dirección sobre el trabajo de los obreros ha sido sustituida por otra tiranía, la del capital y de su movilidad. La difuminación de las fronteras en las decisiones de localización priva los obreros de cualquier medio de negociación y socava el poder de los sindicatos. Ese proceso de desterritorialización (…) tiene efectos sobre las relaciones laborales. (p. 99)
Esto conduce a matizar la distinción entre lo global y lo local. “Habitualmente, el primer término alude a la dimensión económica y financiera, mientras que el nivel local está más asociado al contenido social y cultural de la vida cotidiana” (p. 99).
Otras investigaciones han analizado el lugar del Estado en el mundo globalizado. Si los Estados continúan jugando un papel fundamental, a pesar del rol creciente desempeñado por las organizaciones internacionales y las multinacionales, se ven afectados por “los movimientos migratorios amplificados y la difusión electrónica de la información de masas” (p. 100). Otros estudios priorizan la temática de las desigualdades sociales y económicas, lo que traduce, a la vez, un cambio de paradigma, una evolución de las sensibilidades y un incremento efectivo de las desigualdades, no tanto entre países, como en el seno de los países industrializados. De hecho, en estos países, se asiste “al deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores precarios, a la aparición de nuevos pobres, especialmente entre las mujeres con niños [a cargo], y varios tipos de desclasificación a escala individual e intergeneracional” (pp. 100-101).
En definitiva,
La nueva antropología económica dialoga con la ciencia económica. (…) Porque se define por su enfoque científico, la observación directa, puede dialogar con la historia económica y cooperar con aquellos economistas que se definen igualmente por su perspectiva científica, la formalización y el cálculo. (p. 105)
La etnografía privilegia el trabajo de campo y el contacto directo con los actores durante largos periodos. “Es en la confrontación con universos diferentes al suyo que concibe la ruptura con sus prenociones” (p. 105). No en vano, la colaboración entre ambos supone cumplir dos condiciones: por una parte, “deshacerse, al menos provisionalmente, de los debates epistemológicos que han contribuido a enquistar las posiciones [respectivas]”; y, por otra parte, alejarse de los debates ideológicos sobre “la naturaleza del capitalismo, sus efectos y las posibilidades de reformarlo” (p. 106).
Al término de la lectura de La nouvelle anthropologie économique, es preciso señalar el carácter novedoso del tema abordado y el rigor con el cual las autoras han procedido a la exposición y al análisis de las principales teorías, conceptos y metodologías utilizados por la nueva antropología económica, haciendo hincapié en los estudios empíricos llevados a cabo por los antropólogos desde la creación de su disciplina. Constatan que la difuminación progresiva de las barreras disciplinares a partir de los años setenta ha propiciado el diálogo entre la etnografía económica y la ciencia económica, siempre y cuando el debate se centre en los objetos de estudio y en los métodos científicos utilizados para analizarlos. Además, la buena estructuración del libro, la coherencia del razonamiento seguido y la claridad de la presentación, asociado a un estilo fluido, propician la comprensión de la tesis defendida.
En suma, la lectura de esta obra se antoja ineludible para mejorar nuestro conocimiento de la nueva antropología económica.
Referencias
Becker, Gary (1965). A theory of the allocation of time. Economic Journal, 75, 299, 493-508. https://doi.org/10.2307/2228949
Bourdieu, Pierre (1958). Sociologie de l’Algérie. PUF.
Bourdieu, Pierre (1963). Travail et travailleurs en Algérie. Mouton.
Bourdieu, Pierre (1972). Esquisse d’une théorie de la pratique. Droz.
Bourdieu, Pierre (1977). Algérie 60, structures économiques et structures temporelles. Minuit.
Burawoy, Michael (1985). The politics of production: factory regimes under capitalism and socialism. Verso.
Dufy, Caroline (2008). Le marché dans le troc: pour une sociologie des échanges dans la Russie post-soviétique. L’Harmattan.
Dufy, Caroline (2021). Le retour de la puissance céréalière russe: sociologie des marchés du blé 2000-2018. Peter Lang.
Dufy, Caroline; Élisabeth Gessart-Anstett & Hervouet Ronan (2009). Quelles hiérarchies sociales en Europe? Éditions Petra.
Dufy, Caroline & Weber, Florence (2007). L’ethnographie économique. La Découverte.
Dufy, Caroline & Weber, Florence (2023). La nouvelle anthropologie économique. La Découverte.
Granovetter, Mark (1985). Economic action and social structure: the problem of embeddedness. American Journal of Sociology, 91, 481-510. http://www.jstor.org/stable/2780199
Grignon, Claude & Passeron, Jean-Claude (1989). Le savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature. Seuil.
Malinowski, Bronislaw (1922). Les argonautes du Pacific occidental. Gallimard.
Mauss, Marcel (1925/2012). L’essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques. PUF.
Miller, Daniel (1991). Material culture and mass consumption. Blackwood Publishers.
Robbins, Lionel (1935). Essai sur la nature et de la signification de la science économique. Médicis.
Weber, Florence (2013). Penser la parenté aujourd’hui. Éditions rue d’Ulm.
Weber, Florence (2015). Brève histoire de l’anthropologie. Flammarion.
White, Harrison (1981). Where do markets come from? American Journal of Sociology, 87(3), 517-547. https://doi.org/10.1086/227495
Zelizer, Viviana (1985). Pricing the Priceless Child: the changing social value of children. Princeton University Press.
Zelizer, Viviana (1994). La signification sociale de l’argent. Seuil.
