Reseña de Illouz (2023). La vida emocional del populismo
Review of Illouz (2023). La vida emocional del populismo
- David del Pino Díaz
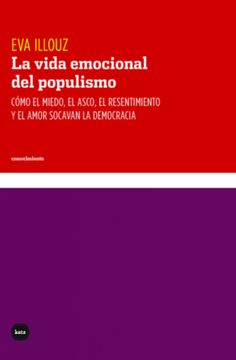
Eva Illouz (2023) La vida emocional del populismo. Cómo el miedo, el asco, el resentimiento y el amor socavan la democracia. Katz Editores. ISBN: 978-2-348-07857-6
Se acaba de publicar el último libro de la socióloga franco-israelí Eva Illouz, La vida emocional del populismo. Cómo el miedo, el asco, el resentimiento y el amor socavan la democracia, en la editorial Katz. La reciente publicación de esta obra en español sobre el estudio del populismo en Israel y su trágica deriva política, social e histórica ha coincidido con la grave crisis en Oriente Medio tras los ataques de Hamás el 7 de octubre mientras Israel celebraba la fiesta sagrada de Sucot. El duro ataque a Israel ha sido respondido con una escalada de violencia que no conocíamos desde hace décadas, ocasionando hoy en día en la Franja de Gaza el asesinato de un número superior a 35.000 personas. El libro que aquí se reseña no tiene el objetivo de presentar el inicio de este nuevo conflicto bélico en la zona, pero sí de cartografiar las características políticas e ideológicas de un régimen político, el israelí, envuelto en una deriva iliberal que es calificado por la autora de fascismo judío: "amenazando con convertir a Israel en una dictadura religiosa en toda regla" (p. 8).
A pesar de que la publicación de este libro en español se produjera unas semanas antes de la escalada de violencia en la zona, dos puntos clave de la investigación se mantienen en la actualidad, y más teniendo en cuenta la idea del Gobierno de Israel de acabar con Gaza por todos los medios: 1) que el populismo de derechas es la antesala de regímenes autoritarios; a saber, que el populismo no es una ideología fascista, pero es su antecedente; 2) y que la aceptación de algunas emociones políticas distorsionan el campo de percepción hasta límites en ocasiones insospechados.
En consonancia con estas ideas, Illouz muestra cómo la sociología no puede mirar a otro lado e ignorar los poderosos efectos que tiene la ideología para delimitar un marco interpretativo viciado de la vida social, que se impone por las limitaciones inherentes en la facultad de razonar: "pero también están sistemáticamente moldeados por el conjunto de ideas que difunden varias organizaciones financiadas por multimillonarios conservadores y libertarios cuyo objetivo es socavar y destruir la democracia" (p. 8).
De este modo, no es de extrañar que Illouz recurra a la conferencia pronunciada en 1967 en Viena por Theodor W. Adorno (2020), en la que presenta cómo a pesar del colapso de los fascismos oficiales, las condiciones sociales que hacen brotar a los monstruos continúan activas en la sociedad. De la conferencia de Adorno cabe destacar que el fascismo no es un accidente histórico o un rasgo coyuntural del siglo XX, sino que es una respuesta política que se encuentra dentro de la democracia, es un gusano metido en una manzana: "Esto también significa que el fascismo no precisa ser un régimen en toda regla. De hecho, podría ser una tendencia, un conjunto de orientaciones e ideas pragmáticas que funcionan en el marco de las democracias" (p. 12).
Para Adorno, la dinámica de acumulación incesante de capital en pocas manos y el consiguiente desclasamiento y empobrecimiento de las capas medias de la sociedad es un rasgo social distintivo para que el monstruo del fascismo vuelva a brotar, y esas son las condiciones históricas que el pensador alemán consideraba que no habían desaparecido en la década de los 60. Illouz, siguiendo a Adorno, considera que el fascismo como tendencia sigue operando en el seno de nuestras democracias en forma de populismos de derechas: "El populismo no es fascismo per se sino, más bien, una tendencia fascista, una línea de fuerza que pone presión en el campo político y lo empuja hacia tendencias regresivas y predisposiciones antidemocráticas" (p. 15).
Este libro se centra en analizar un aspecto complejo, pero de enorme relevancia social en la actualidad para comprender el auge de los populismos de derechas, desde Trump a Meloni pasando por Netanyahu: la instalación de marcos viciados que delimitan una determinada manera de percibir el mundo social defectuosamente. Esto no quiere decir que estos marcos sean falsos, nada más lejos de la realidad, sino que atendiendo a demandas, dolores y desgarros verdaderos, muestran soluciones contaminadas. Para sostener esta idea, Illouz parte de la base de que la política es eminentemente una actividad emocional, cargada de estructuras afectivas: "Este es el tema general de este libro. Tomo a Israel como estudio de caso principal con la esperanza de que sus conclusiones puedan generalizarse o, al menos, compararse con las de otros países" (p. 18).
El objetivo principal de esta obra consiste en afirmar que el populismo es una forma política exitosa para recodificar un malestar social verdadero. Para el estudio de esta tesis se toma el caso de Israel y cómo la política populista de Netanyahu ha generado tres marcos contaminados sobre experiencias sociales reales: 1) la instrumentalización política de los diversos traumas colectivos experimentados por los judíos a lo largo de su historia; 2) la conquista de la tierra, algo que a partir de 1967 se ha encontrado como objeto de disputa; 3) y la alimentación de sentimientos como el resentimiento y exclusión de los mizrajíes, judíos nacidos en países árabes, inclinándoles hacia la extrema derecha. Es importante tener en cuenta, señala Illouz, que las emociones son tanto una respuesta a problemas reales como a objetos creados artificialmente, por ejemplo, por la difusión de determinados contenidos a través de los medios de comunicación.
Este libro estudia el populismo del Gobierno de Israel como una política que articula cuatro emociones: el miedo, el asco, el resentimiento y el amor. Para Illouz, el Estado de Israel es paradigmático porque ejemplifica el estilo nacionalista y populista que se ha generalizado en todo el mundo. En palabras de la autora:
Elegir a Israel como caso de estudio está tanto más justificado cuanto que Netanyahu forjó lazos de amistad diplomática, política y personal con muchos líderes antidemocráticos del mundo, como Rodrigo Duterte, Jair Bolsonaro, Donald Trump, Vladimir Putin, Narendra Modi y Viktor Orbán (p. 24).
La importancia de la circulación de marcos viciados y la implementación de una política populista que explota las cuatro emociones señaladas, explica cómo el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, aplicando políticas neoliberales no ha dejado de gozar de apoyo entre grupos socialmente oprimidos. El populismo del Likud puede ser atractivo incluso dañando los intereses económicos de grupos que apoyan al partido. Esto es así porque el populismo es una política de identidad, refuerza la marca de grupo y busca reparar heridas simbólicas: "las emociones populistas dividen a la gente y enfrentan grupos contra grupos; están orientadas a dividir a los ciudadanos de un mismo país; tienden a estar animadas por la percepción de distinciones tajantes entre grupos" (p. 30).
En este orden de cosas, el libro está dividido en cuatro capítulos y las conclusiones. En los diferentes capítulos, la autora presenta cada una de las cuatro emociones que componen el populismo político de Netanyahu. En el primer capítulo (pp. 33-67), Illouz comienza citando los importantes trabajos de Maquiavelo y Hobbes en virtud de presentar la importancia del miedo como emoción para gobernar. No debemos olvidar, asegura la autora, que el nacimiento del Estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial está marcado por el miedo a la Shoah, es decir, el miedo que sienten los judíos por las diferentes formas de antisemitismo traducidas en una retórica metafísica y eterna que los acompañará hasta que finalmente se cumpla el objetivo universal que muestran las sagradas escrituras. Así, el nacimiento de Israel es consustancial al miedo como su gemelo.
La categoría clave para comprender el desarrollo sionista dentro del Estado de Israel es la supervivencia. Así, se confirma la existencia de un Estado ampliamente securitista que debe permanecer siempre en guardia para garantizar su supervivencia; esto es, la instalación de una imagen mental dicotómica entre amigos y enemigos en el que no cabe otra posibilidad que derrotar al enemigo: "Este se volvería el proyecto político fundamental del sistema jurídico y político de Israel" (p. 38). Después del juicio de Eichmann en 1961 y la Guerra de los Seis Días, el miedo a la aniquilación adquirió una dimensión casi trascendental, ocupando un papel central en la psique colectiva del pueblo de Israel. Si el miedo ocupa un papel central en la psique colectiva, el poder militar aparece como necesario e incuestionable. Una vez que el miedo se ha instalado, todo pensamiento se convierte en una cuestión dicotómica, un nosotros contra ellos, por lo que, los acontecimientos se dirimen como una victoria o una derrota, no existe la complejidad mental ante situaciones de peligro, solo pensar si el mundo está a nuestro favor o en nuestra contra.
De este modo, el miedo ayuda a instalar la idea de que el enemigo que pone en peligro la supervivencia del pueblo israelí son los palestinos, antesala de su deshumanización. Este miedo está anclado en la vida traumática del pueblo judío, pero también es una expresión directa de la situación geográfica del Estado de Israel, pues su constitución se realiza sobre un territorio otrora ocupado por los palestinos. Netanyahu entendió la relevancia política de instrumentalizar el miedo, incorporando políticamente personajes bíblicos de la historia judía y encontrando en los palestinos la encarnación del nazismo.
El miedo, tanto imaginado como real, es una potente herramienta política. Triunfa y anula otra emoción y consideración. Arrasa con el campo político en su conjunto y justifica la suspensión de derechos y libertades básicos. Es el comandante en jefe de todas las emociones. Por lo tanto, quien domina el miedo con credibilidad será capaz de dominar la arena política. Al trazar una conexión entre amigos externos e internos, Netanyahu amedrentó al conjunto del proceso electoral (p. 51).
Tal y como sostiene Illouz, el miedo es el comandante en jefe de todas las emociones, lo que explica que sea una característica que comparten los populismos en todo el mundo, por ejemplo, con la identificación de inmigrantes y refugiados como los enemigos que amenazan nuestras fronteras. El miedo es un aliado perfecto de las opciones de extrema derecha, como es el caso de Netanyahu, porque hace posible lo que Carl Schmitt denominaba: "estados de excepción", es decir, momentos en los que el Estado puede ignorar el derecho y suspender las garantías jurídicas con el objetivo de garantizar su integridad: "En otras palabras, el miedo permite al Estado un control social y la elusión de las leyes sin costo alguno. Un hecho poco conocido sobre Israel es que ha permanecido en estado de emergencia desde su creación" (p. 60).
En el segundo capítulo (pp. 69-100), se presenta el asco como una emoción política que conduce a que determinadas cosas, objetos o grupos humanos te parezcan asquerosos, repugnantes, siempre acompañado de una reacción fisiológica que te obliga a alejarte de aquello que rechazas. El lenguaje es el instrumento a través del cual generar asco en individuos o grupos de personas, ya que, como explica Illouz, una palabra es suficiente para transformar una experiencia sensorial en agradable o asquerosa, lo que significa que las palabras, las metáforas o las narraciones simbólicas que asociamos a objetos específicos están en un continuo estado de resignificación. Así pues, el asco se encuentra en la frontera entre la naturaleza y la cultura; esto es, que el asco o la suciedad, como sostiene la antropóloga Mary Douglas (1966/1973), es un principio simbólico que ordena y jerarquiza las relaciones sociales: "sino también la producción de un orden simbólico que convierte ciertas cosas en sucias e impuras y designa a otras como puras" (p. 71).
El asco es comprensible bajo un haz de relaciones simbólicas que definen donde está el límite entre la pureza y la polución o, dicho de otra manera, donde se sitúa la frontera entre la cultura o la civilización y el estado de naturaleza. La delimitación entre el estado de naturaleza y la cultura configura un sistema de jerarquías sociales que las hace parecer naturales, cuestión sobre la que sociólogos como Bourdieu han trabajado profusamente: "La cultura se opone a la naturaleza, es decir, a las personas excluidas, a las clases dominadas" (Bourdieu, 2015/2020, p. 308).
La división entre pureza y polución cumple una poderosa función social, la de naturalizar unas relaciones sociales que son asimétricas, estrategia que ha sido fundamental para mantener al pueblo judío en estado de pureza a pesar de los sistemáticos intentos de conversiones. El asco como emoción social expresa el rechazo y el miedo a la cercanía y la mezcla, es una experiencia fisiológica, no quieres acercarte al individuo o al grupo humano contaminado porque no quieres "ensuciarte": "El asco moviliza los sentidos precisamente porque es una reacción fisiológica que garantiza el alejamiento de un objeto" (p. 75).
Tal y como sostiene la autora, la radicalización del Likud (partido de Netanyahu) a comienzos del siglo XXI, responde a la adopción de nuevos contenidos políticos basados en el asco. En este contexto, los judíos ultraortodoxos, algunos de los cuales forman parte del Gobierno actual en el Estado de Israel, aplican leyes de pureza en sus comunidades cerradas, unas comunidades con sistemas escolares separados y sin relación con los árabes, a quienes se les ve como seres repugnantes. Para estas comunidades ultraortodoxas, amigos del presidente Netanyahu y apoyo político para formar el Gobierno actual en Israel, los grupos “sucios” son los árabes y la gente de izquierdas, las personas laicas, los judíos que ansían reformas, las feministas o los homosexuales.
Por lo tanto, el asco representa una de las grandes amenazas a los sistemas democráticos, y juega un papel fundamental para comprender la deriva de polarización social en la que se hallan las democracias en todo el mundo. En palabras de la autora: "La verdadera amenaza para una sociedad democrática y pluralista es el asco, no solo porque radicaliza a todos los bandos, sino también porque a través del asco los rivales políticos se convierten en enemigos irreconciliables" (p. 98).
En el tercer capítulo (pp. 101-135) se aborda el resentimiento como una emoción que por sí misma no es democrática. Illouz siguiendo a Nietzsche y Scheler, asegura que el ressentiment es diferente de una sensación de agravio que se torna en revolucionaria, ya que, precisamente, es un deseo plebeyo contra las élites, sin la capacidad de discernir exactamente el origen de la sensación: "es una emoción pasiva, que reclama igualdad sin actuar en consecuencia. Es la emoción que rumia, recrea y reaviva el mal que nos han hecho" (p. 102).
Es una emoción que se presenta como una rumiación incesante sobre la falta o pérdida de privilegios, conteniendo el deseo de venganza contra quien ha generado el estatus de inferioridad. El marco teórico del resentimiento como acción pasiva y estado de agravio por la pérdida o falta de privilegios ha permitido a Wendy Brown (1995/2019, 2019/2021) y Michael Kimmel (2013/2019) comprender el auge del antifeminismo en relación con el aumento de varones que sienten que han perdido su estatus social como consecuencia de las sucesivas olas feministas y las reivindicaciones de las mujeres.
El ressentiment explica el apoyo que ha encontrado Netanyahu entre grupos vulnerables como los mizrajíes, para quienes su liderazgo les garantiza un mayor estatus simbólico, basado en la afirmación de que han sido víctimas de una fuerte discriminación histórica, completándose con el rechazo al que se vieron sometidos por el partido laborista tras la Segunda Guerra Mundial. Paradójicamente, el apoyo que le otorgan a Netanyahu es lo que le ha permitido el líder del Likud llevar a cabo políticas neoliberales que han empeorado la vida de estos colectivos: "En efecto, su permanencia podría explicarse por el hecho de que son capaces de activar y mantener vivo el recuerdo de traumas pasados de un modo que alimenta una forma colectiva de narcisismo herido" (p. 113).
En este orden de cosas, es conveniente reproducir un extenso párrafo de la autora:
El ressentiment se adhiere a la inferioridad social producida realmente por la desigualdad económica, la expropiación cultural y el racismo, pero en lugar de traducirse en una política de justicia universal se concentra en las heridas y en la hostilidad contra grupos identificados como élites; lo hace buscando culpables históricos y recreando simbólicamente la promesa de venganza contra estos grupos designados. [...] En este sentido, el ressentiment es una especie de lo que Wendy Brown ha denominado apegos heridos, una forma de reivindicación política que organiza la identidad del grupo en torno a su debilidad y su necesidad de protección (p. 115).
Los líderes populistas como Netanyahu o Trump se convierten en objetos de una fuerte inversión emocional porque están asociados al yo herido de los individuos, produciéndose, en términos de Freud (2001), una identificación con el líder. El líder es el encargado de restaurar las heridas del pasado que infieren dolor en el individuo, volviéndose así como un padre. El ressentiment justifica las guerras culturales contra el enemigo y la identificación con el líder, aunque este apruebe políticas neoliberales que empeoran o dificultan la vida de numerosos grupos sociales que le apoyan. Esto ocurre porque la inversión simbólica con el líder es de tal envergadura que justifica cualquier acción política que acometa.
Parafraseando a McVeigh y Estep (2019), la política del resentimiento busca captar la desafección popular para alejarla de las verdaderas estructuras causantes de la opresión, ya sea económica o cultural, y orientarla hacia lugares más cómodos para las élites, es decir, contra otros integrantes de la comunidad u otros grupos humanos igualmente golpeados, en este caso, contra los grupos de izquierdas o los palestinos. Estas ideas de McVeigh y Estep para explicar la política del resentimiento que ha empleado Netanyahu en los últimos años recuerdan a las razones que el teórico Corey Robin (2011/2019) ha presentado para explicar el apoyo social a la causa de Trump en el interior de numerosas comunidades populares.
En el último capítulo (pp. 137-174), se presenta la idea del nacionalismo como una expresión del profundo deseo que algunos grupos sienten por los valores, símbolos y hechos históricos que consideran como definitorios de su comunidad nacional y del sentido de sí mismos. El populismo de derechas emplea la retórica del nacionalismo para acabar con la división de clases y presentar un grupo homogéneo contra otras agrupaciones externas que funcionan como “enemigos”. En palabras de la autora, el nacionalismo “se convirtió en una dimensión clave del populismo, que lo usó sobre el telón de fondo de la política de clases, separando a los grupos que se preocupan por la nación de los que se preocupaban tanto o más por los tribunales internacionales, los inmigrantes y los refugiados” (p. 138).
Por lo tanto, el sionismo ha pasado de ser un movimiento emancipador a una ideología nacionalista o un instrumento que utiliza el Estado y el ejército para crear una continuidad con las gestas heroicas de los antepasados y justificar las acciones políticas presentes. Para la perspectiva nacionalista que defienden el Likud y las asociaciones judías ultraortodoxas, Israel “constituye una comunidad de sentido, así como una comunidad de hermandad” (p. 147). Así, el nacionalismo se ha convertido en un lugar común del populismo de derechas porque busca identificar a la clase media baja como la protectora de la nación contra una élite política cosmopolita y educada. Para Illouz, este nacionalismo constituye un marco viciado, que reordena las desigualdades de clase en torno a la lealtad de la nación.
Como conclusión del libro, Illouz destaca que los sentimientos analizados (el miedo, el asco, el resentimiento y el amor) son el resultado de la manipulación de políticos populistas con el fin de alcanzar sus objetivos. Se trata de aprovechar traumas pasados, geografías preexistentes y experiencias sociales desgarradoras para orientarlas hacia un sitio en el que las élites en el poder puedan beneficiarse: “La mezcla de estas emociones forma la matriz del populismo porque generan antagonismo entre grupos sociales dentro de la sociedad y alienación de las instituciones que salvaguardan la democracia, y porque en muchos aspectos son ajenas a los que podríamos llamar la realidad” (p. 175).
En última instancia, el libro ha propuesto un modelo para analizar el populismo israelí, pero cabe señalar que el populismo se escribe en plural, sus expresiones modulan en función de la coyuntura histórica y la naturaleza del régimen político. No obstante, a pesar de las enormes diferencias que presenta cada derivación del populismo, todos comparten un núcleo común: “no pretende subvertir la democracia (como hace el fascismo), sino que aparentemente quiere preservarla” (p. 176).
Referencias
Adorno, Theodor W. (2020). Rasgos del nuevo radicalismo de derecha. Taurus.
Bourdieu, Pierre (2015/2020). Curso de Sociología General I. Conceptos fundamentales (Cursos del Collège de France, 1981-1983). Siglo XXI.
Brown, Wendy (1995/2019). Estados del agravio. Poder y libertad en la modernidad tardía. Lengua de Trapo.
Brown, Wendy (2019/2021). En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente. Traficantes de Sueños.
Douglas, Mary (1966/1973). Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de comunicación y tabú. Siglo XXI.
Freud, Sigmund (2001). Psicología de las masas. Alianza.
Kimmel, Michael (2013/2019). Hombres (blancos) cabreados. La masculinidad al final de una era. Barlin Libros.
McVeigh, Rory y Estep, Kevin (2019). The Politics of Losing. Trump, the Klan, and the Mainstreaming of Resentment. Columbia University Press.
Robin, Corey (2011/2019). La mente reaccionaria. El conservadurismo desde Edmund Burke hasta Donald Trump. Capitán Swing.
